La situación en Chile y en otros países de la región parece envidiable respecto de la que se vive en otras latitudes. No se demanda agresivamente a miles de personas por compartir un mínimo de contenidos, ni se les condena por sumas estratosféricas. Las bibliotecas públicas no solamente facilitan libros, sino también obras cinematográficas para permitir el acceso a las mismas. Si bien no hay un permiso legal para la copia privada, tampoco hay un sobreprecio “compensatorio” en los equipos tecnológicos. Lo que todo esto revela, no obstante, es una situación bastante lejana a lo ideal, no solamente para los titulares de derechos, sino para todos.
En efecto, como se ha hecho ver en más de una ocasión, uno de los grandes problemas que enfrenta la sociedad al momento de hacer valer los derechos sobre las creaciones intelectuales en el ámbito de las comunicaciones digitales, que es un problema que nuestro país arrastraba incluso antes de la llegada de las nuevas tecnologías, es la desmedida cantidad de situaciones que adquieren el carácter de ilícitas por involucrar utilización de obras intelectuales protegidas. Sin importar la finalidad ni la intención de quien haga un uso no autorizado, por loable que sea, el sistema legal desconoce esos elementos y pone a las personas en calidad de delincuentes.
Pero no se trata tan solo de las situaciones que son capaces de ponernos como delincuentes, pues hay también que considerar que cada infracción trae aparejada una pena. Que actualmente, en el mejor de los casos puede llegar a más de un ingreso mínimo mensual, y en el peor, a privación de libertad. Si bien desde un punto de vista económico parece ineficiente la persecución de las infracciones cotidianas a la propiedad intelectual, no podemos desconocer que hay una fuerte falta de relación entre aquello a lo que el ciudadano está expuesto como sanción por actos a menudo realizados en ejercicio de otros derechos y sin que exista de por medio una intención de perjuicio.
El riesgo de mantener una situación como esta, de descomedida punibilidad por una parte y por otra, de inobservancia generalizada, es que en primer término, la sociedad misma se vuelve responsable de convertir a sus miembros en delincuentes. En segundo lugar, pone las llaves de la persecución en manos de unos pocos. Así, algunas prácticas que en general realizamos y apreciamos en otros (desde dar a conocer una obra para promocionarla hasta grabar un audiolibro para un no vidente) se convierten en ilícitos, aceptados por la comunidad pero cuya persecución queda en manos de unos pocos. Desde un punto de vista formal, es un grupo reducido el que es capaz de determinar si una práctica socialmente aceptada queda con o sin sanción. En una sociedad democrática, eso es inaceptable.
En definitiva, se requiere que la ley no solamente exprese un equilibrio de intereses, sino que permita hacerlos efectivos. Pero que en tal sentido, permita una correcta diferenciación del carácter y la dimensión cuantitativa de la infracción; una escala adecuada de las penas asociadas; una apropiada consideración del ánimo de quien realiza la provisión de contenidos. Es decir, una ley que no sólo sepa cuándo sancionar sino también cómo. Por cierto, si bien gran parte de esas necesidades tratan de cubrirse en el actual proyecto de reforma, la dificultad para avanzar podría dejar de lado algunos aspectos necesarios para una más sana convivencia cultural, si así podemos llamarla. Pero en ningún caso es aceptable que la situación actual se mantenga, dejando en manos de unos pocos la facultad de decidir las posibilidades de desenvolvimiento cultural de una sociedad completa.
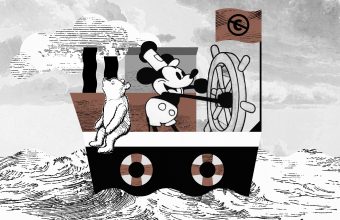 Leyes obsoletas
Leyes obsoletas Nueva Constitución en Chile
Nueva Constitución en Chile Acceso al conocimiento
Acceso al conocimiento