Un día como hoy, hace 46 años, las Fuerzas Armadas chilenas derrocaron al gobierno democrático de Salvador Allende. El golpe de estado – producto de una confabulación entre militares y civiles, con apoyo de la CIA – dio inicio a 17 años de dictadura sangrienta y voraz, cuya violencia se expresó como asesinato y tortura, pero también como política económica y en la creación de una Constitución todavía hoy vigente.
Ese 11 de septiembre de 1973, mi madre tenía 14 años; 13 mi padre. El retorno de la democracia los encontró comenzando los 30, con un hijo pequeño y una hija recién nacida. Además de infundir miedo y hambre, la dictadura les arrebató su juventud. Valientemente asumieron la responsabilidad de luchar contra la represión, de todas las maneras que encontraron: marchando, haciendo barricadas, tirando panfletos, organizando actos culturales, haciendo títeres, cantando, tomando vino navegado en las peñas folklóricas, mirando películas censuradas, yendo al teatro. Fue así como se conocieron y quizás su amor haya sido también una manera de resistir, un pequeño gesto de esperanza frente a la monotonía de la desolación.
Como mis padres, miles de personas lucharon todos los días durante 17 años contra la dictadura, desde distintos frentes, de diferentes maneras. La recuperación de la democracia es su legado, su regalo para quienes les seguimos. Pero la democracia es siempre una promesa, un proyecto inconcluso, susceptible también al retroceso. Y esa es algo de lo que tenemos que ser conscientes, especialmente cuando hemos visto un alza de las voces negacionistas del horror, no solamente en Chile, sino también -por ejemplo- en Brasil, que al igual que otros países Latinoamericanos vivió también una historia de represión, violencia y terrorismo estatal.
Las nuevas tecnologías de la comunicación -desde las redes sociales a las aplicaciones de mensajería- han sido una de las principales armas que han encontrado los grupos negacionistas, que han sabido explotar hábilmente el desinterés de las compañías por generar espacios seguros para quienes las usan y las sociedades en que habitan. Alguna vez celebradas como la vanguardia de la democracia, las redes sociales se han convertido en la mayor caja de resonancia que han encontrado los proyectos filofascistas en el siglo XXI.
La explotación del miedo con fines políticos -a través del perfilamiento de la población- gracias a la acumulación masiva de datos personales, es también una expresión que remite al arsenal de herramientas utilizado por las dictaduras latinoamericanas; que además reconocieron el potencial de las campañas de desinformación muchísimo antes de la masificación de los celulares y los grupos de WhatsApp.
Por su parte, las tecnologías de vigilancia, que de forma cada vez más común se despliegan en los espacios públicos y semi-públicos, tienen el potencial de volver literal la advertencia macabra emitida por el dictador cuando se ufanaba de que en Chile no se movía una hoja sin que él lo supiera ¿Cuánto más efectiva habría sido la CNI si hubiese tenido acceso a la tecnología de reconocimiento facial que hoy se instala de manera casi anecdótica en nuestras ciudades? Y aunque en Chile la CNI ya no existe, periodistas y activistas siguen siendo vigilados y perseguidos por medio de las mismas tecnologías que se suponía venían a liberarnos.
La relación entre tecnología y violencia no debería extrañarnos, ¿no fue acaso IBM proveedor de la Alemania Nazi? Lo que debería parecernos raro es la ingenuidad con la que se suele abordar esta relación, como si viviéramos constantemente obnubilados por el brillo de las pantallas que hemos decidido anexarnos.
Frente a estas nuevas formas de violencia que atentan contra nuestras frágiles democracias y los derechos fundamentales de quienes las conforman, nuestro deber es resistir y luchar de todas las formas que encontremos: por quienes lo hicieron antes que nosotros y para quienes nos van a suceder.

 Cibernormas
Cibernormas Ciberseguridad y género
Ciberseguridad y género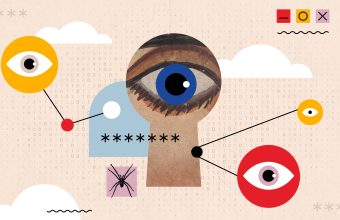 #Argentina
#Argentina