Recuerdo cuando abrir una cuenta de Twitter era casi un acto revolucionario. En aquellos días, la plataforma prometía algo cercano a la igualdad: un lugar donde las ideas, más que las jerarquías, definían el alcance de tu voz. Para muchas organizaciones de la sociedad civil, Twitter, Facebook e Instagram (un poco después) fueron herramientas esenciales para denunciar injusticias, movilizar comunidades y visibilizar problemas que los medios tradicionales pasaban por alto. A lo largo de los años, lo que parecía un espacio inclusivo se fue desmoronando hasta convertirse en algo muy distinto.
Por ejemplo, desde que Elon Musk tomó las riendas de X, la antes llamada Twitter, el ambiente en la plataforma se ha vuelto insostenible. Con el discurso de odio en auge, los insultos racistas, misóginos, edadistas y homofóbicos no solo han aumentado, sino que se han normalizado. El regreso de cuentas previamente suspendidas por incitar a la violencia ha amplificado estos problemas. Lo que alguna vez fue un refugio para voces críticas ahora se siente como un espacio hostil, especialmente para quienes defienden los derechos humanos.
Meta tampoco se queda atrás. En un giro reciente, la empresa ha anunciado el fin de su programa de verificación de datos en Facebook, Instagram y Threads. La medida, presentada como un paso hacia una supuesta “libertad de expresión”, amenaza con convertir estas plataformas en un terreno aún más fértil para la desinformación. Esto ocurre justo antes del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, en un momento político clave que no parece una coincidencia.
Finalmente, esta medida elimina una de las pocas herramientas que intentaban, al menos en teoría, mitigar los daños del contenido falso o malintencionado. Esto no es solo preocupante, es alarmante: en una época en la que las sociedades enfrentan desafíos como la polarización y la crisis de confianza en la información, la decisión de Meta puede tener consecuencias devastadoras. Si bien un sistema de notas comunitarias podría aumentar la confianza en la verificación de hechos, también existe un riesgo de manipulación de esos sistemas.
El dilema de abandonar las redes
En este panorama, las organizaciones de la sociedad civil enfrentan un dilema. Las redes sociales, a pesar de todos sus problemas, siguen siendo el lugar donde ocurre la conversación pública, donde figuras públicas como presidentes, congresistas y periodistas intercambian información e ideas, y donde todavía se discuten noticias a medida que ocurren. Dejar de usarlas podría significar perder el alcance y la relevancia necesarios para incidir en los debates globales. Sin embargo, quedarse muchas veces implica navegar en un espacio cada vez más tóxico, donde el riesgo de ser acosado, doxeado o atacado es constante. ¿Es posible encontrar un punto medio?
The Engine Room, realizó un estudio llamado “Explorando una transición hacia plataformas alternativas de redes sociales para organizaciones de justicia social en el Sur Global”, donde señala que las redes sociales tradicionales presentan preocupaciones significativas relacionadas con la recolección intrusiva de datos, la vigilancia y la propagación de desinformación. También destacan que plataformas alternativas, como Mastodon y BlueSky, ofrecen experiencias más comunitarias y menos extractivas, permitiendo a los usuarios crear y gestionar sus propios espacios en línea. Varias organizaciones nos hemos sumado a una tendencia por relevar el rol de tecnologías que devuelven al menos algo de control a sus usuarios.
Las alternativas, aunque prometedoras, aún no están listas para reemplazar por completo a las grandes plataformas, porque su alcance sigue siendo limitado. Migrar hacia ellas implica convencer a nuestras audiencias de hacer lo mismo, algo que no es fácil en un entorno donde los “efectos de red” (o si prefieres, la inercia y la comodidad) mantienen a las personas atadas a las plataformas tradicionales. Pero estas alternativas son un recordatorio de que otras formas de comunicación digital son posibles, aunque todavía estén en construcción. The Guardian o La Vanguardia se aventuraron a cerrar para siempre las puertas en redes como X. Mucho antes, en el 2021, la marca Lush dejó de usar redes sociales, declarándose “antisocial”.
Mientras tanto, surge la pregunta: ¿es posible que las organizaciones de la sociedad civil se desvinculen de las redes sociales más populares hoy? La respuesta no es sencilla, pero es evidente que diversificar los canales de comunicación es imprescindible. No podemos depender exclusivamente de plataformas que priorizan la extracción y el lucro, persiguen objetivos políticos orientados a ganar poder, o imponen narrativas autoritarias y conservadoras sobre los derechos humanos.
Además, las organizaciones de la sociedad civil suelen publicar de manera orgánica, con poca o nula inversión en publicidad, lo que dificulta aún más que su contenido llegue a las audiencias. Por ello, los boletines por correo electrónico, las páginas web actualizadas y las colaboraciones con medios de comunicación independientes siguen siendo herramientas valiosas para alcanzar a las audiencias más allá de tuits e historias. Es también el momento de explorar nuevos formatos: podcasts, videos documentales y eventos híbridos que combinen lo digital con lo presencial. En un ambiente donde los algoritmos deciden qué contenido llega a quién, recuperar el control sobre nuestras audiencias también se convierte en un acto de resistencia.
Regulación y responsabilidad
Sin embargo, estas soluciones son insuficientes si no se aborda el problema de fondo: la falta de contrapesos efectivos al control sobre las plataformas tecnológicas. Mientras las empresas continúen operando sin rendir cuentas sobre sus decisiones y sobre su modelo de negocios, la violencia digital y la explotación de datos seguirán siendo el modelo predominante de los gigantes de internet. Aquí es donde los Estados deben intervenir, en ningún caso para censurar, sino para proteger. Necesitamos políticas públicas que garanticen entornos digitales seguros, mecanismos efectivos para denunciar el acoso y sanciones claras contra quienes promuevan el odio. Necesitamos regulación que permita de manera efectiva que, a mayor poder, exista mayor también responsabilidad.
Las plataformas tecnológicas, por su parte, tienen una deuda importante con sus usuarias y usuarios. La implementación de medidas contra el acoso, la protección de datos personales y la transparencia en la moderación de contenido no deberían ser opcionales. En lugar de priorizar el crecimiento a cualquier costo, es hora de que estas empresas asuman su responsabilidad en la creación de un ecosistema digital que no perpetúe la violencia y el abuso. Que no se escude en la seguridad para promover la censura, ni en la libertad de expresión para descuidar a sus usuarios.
Meta, por ejemplo, hace algunos meses anunció que utilizará datos personales de sus usuarios para entrenar sus sistemas de inteligencia artificial, sin ofrecer una manera clara de oponerse a esta práctica. En muchas jurisdicciones, simplemente no hay opciones para negarse a este uso de los datos personales. Sin embargo, países como Brasil y los de la Unión Europea, con legislaciones más robustas, han logrado plantear regulaciones que limitan o frenan estos abusos. Pero ¿qué ocurre en el resto del mundo, donde las protecciones legales son débiles o inexistentes?
La desigualdad en la capacidad de los Estados para hacer frente a estos problemas agrava las brechas digitales. Mientras algunos países avanzan en la defensa de los derechos digitales, otros quedan expuestos a los abusos de grandes corporaciones que operan sin restricciones.
Más allá del algoritmo
Es imprescindible repensar colectivamente el diseño y la dinámica de estas plataformas. Cada vez que el discurso de odio se normaliza o el ciberpatrullaje queda sin consecuencias, el entorno digital se deteriora aún más. Este problema no debe recaer en las usuarias y usuarios, sino en quienes tienen el poder de cambiar las reglas del juego: las plataformas tecnológicas y los Estados.
Construir un ecosistema digital ético y seguro no será rápido ni fácil. Requiere creatividad, paciencia y voluntad política, pero el esfuerzo vale la pena. Porque al final, comunicar más allá del algoritmo no es solo una cuestión de supervivencia para las organizaciones de la sociedad civil; es una apuesta por un futuro donde las voces sean amplificadas, no silenciadas, y donde la tecnología sea una herramienta de inclusión, no de exclusión.
Comunicar en un entorno hostil no es sólo un desafío técnico; es una cuestión de principios. Rechazar un modelo digital basado en el odio y la explotación abre la posibilidad de transformar cómo conectamos, construimos y luchamos en el mundo digital, creando espacios más justos y seguros para todas las personas.
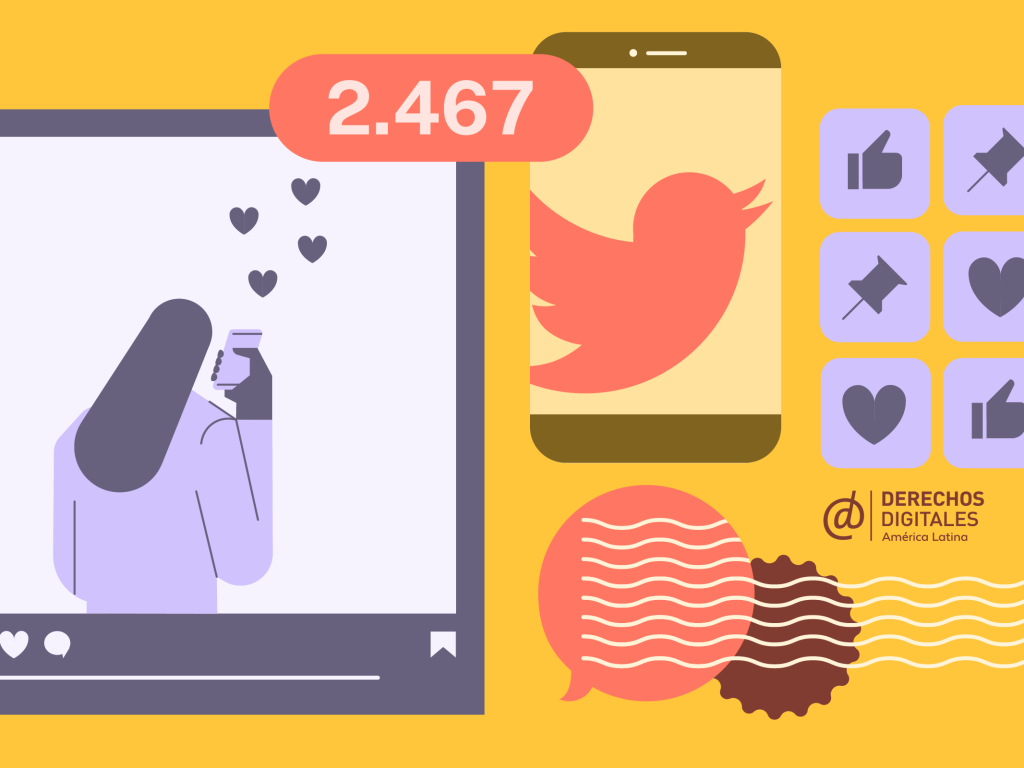
 Redes Sociales
Redes Sociales ¿A dónde vamos?
¿A dónde vamos? Redes sociales
Redes sociales