“¿Viste The Social Dilemma? ¿Qué te pareció el documental?”, son dos preguntas que extrañamente me ha tocado tener que responder de forma recurrente en las últimas semanas. Y en cada ocasión siento que no he sido capaz de hacerme entender tan claramente como quisiera; que el disgusto y las críticas al documental no tienen por objeto desmentir ni exculpar a las grandes compañías que manejan las distintas plataformas que usamos día a día, ni tampoco negar el hecho de que estas plataformas tienen problemas serios, que necesitan ser discutidos y enmendados. Mi problema es de enfoque. Así que decidí escribir esto, a ver si es que así es más fácil responder ambas preguntas.
Partamos por el principio: The Social Dilemma es un documental dirigido por Jeff Orlowski, distribuido por Netflix, y que desde septiembre está a disposición de las suscriptoras a la plataforma de streaming en América Latina. En poco más de hora y media de duración, el documental combina pequeños segmentos de ficción, intercalados con entrevistas a un variopinto grupo de personalidades de alto perfil en el ámbito de lo que podríamos denominar la “crítica a internet” —incluyendo a Shoshana Zuboff, Cathy O’Neil y Jaron Lanier—junto a varios arrepentidos ex empleados de Silicon Valley, explicando cómo las empresas para las que solían trabajar han arruinado el mundo. La mayor parte de los entrevistados son estadounidenses y no hay participación de ninguna de las organizaciones trabajando sobre estos temas en América Latina, África o Asia, en caso de que se lo preguntaran.
Y ese es el primer problema con The Social Dilemma: en el fondo, no es más que una declaración de amor a los genios de Silicon Valley y su capacidad para transformar, destruir y, en última instancia, salvar al mundo. Como si San Francisco, California fuese el lugar donde habita la única gente capaz de identificar, reflexionar y proponer soluciones a los problemas que genera la tecnología.
Junto con ello, el documental generaliza preocupaciones que parecieran ser muy estadounidenses —o si se quiere, muy propias de las personas que eligieron entrevistar— y las universalizan, con una mirada que no solamente es ombliguista, sino que además puede terminar siendo contraproducente para el trabajo que distintas personas realizan en otras latitudes, en la medida en que se convierte en el discurso hegemónico respecto al modo en que se debe pensar sobre estos asuntos, a pesar de que el enfoque no se traduzca de manera exacta a contextos diferentes, donde los problemas pueden ser diferentes y se pueden expresar de otros modos. No hay que olvidar que las tecnologías no funcionan en el vacío, sino que ocupan roles específicos de acuerdo al uso que personas reales les dan, en contextos particulares. De modo que no es tan sencillo asumir simplemente que el impacto de las redes sociales es el mismo en Otawa, Machala y Hanoi.
Luego están los problemas en los cuales el documental decide centrarse: adicción, manipulación del comportamiento, polarización política, depresión y suicidio adolescente. Presentados sin ningún tipo de contexto, el documental sugiere que son las redes sociales las responsables de producir estos males, como si la tecnología tuviese por si misma la capacidad de deprimir e incitar el suicidio, sin atender a las condiciones particulares y complejas —sociales, familiares, económicas, de salud, etc.— en que se desenvuelve una persona con depresión. Una suerte de tecnosolucionismo a la inversa, un “tecnoconflictivismo”.
En ningún momento el documental se detiene a reflexionar que es improbable que sociedades altamente polarizadas—donde abunda la desigualdad, la exclusión, el racismo, el odio, la misoginia y otras formas de violencia— generen usos de las tecnologías que no den cuenta de esta condición estructural. Más todavía: sorprende la falta de mención a cuestiones como el acoso y la violencia en redes sociales, particularmente respecto a personas pertenecientes a grupos no-hegemónicos, precisamente porque es donde las plataformas están más en deuda y donde más acciones concretas pueden tomar.
De la misma forma, el racismo se trata de manera somera, sin atender al hecho de que la gran mayoría de los ex empleados de Silicon Valley entrevistados son blancos. En vez de eso, el documental prefiere hacer declaraciones hiperbólicas respecto a problemas cuya conexión a las redes sociales ha sido cuestionada, sin aportar mayor evidencia al respecto.
Igual que en The Great Hack, los documentalistas asumen que las tecnologías que están analizando funcionan a la perfección y están dotadas de todas las capacidades que sus creadores les asignan. El procesamiento de datos les darían no solamente la capacidad de conocer a alguien, sino de predecir y moldear su comportamiento, tres cuestiones altamente complejas, pero que aparentemente sería posible por medio de unos algoritmos todopoderosos. ¿Pero qué pasaría si el escenario fuese más complejo que ese? ¿Qué pasaría si el perfilamiento de datos aportara una imagen parcial de una persona, que se asume como totalidad? ¿Qué pasa cuando se confunde mapa y territorio, cuando no es posible separar la palabra de aquello que nombra? ¿Qué pasa si el perfilamiento es errado, cuando se están tomando decisiones reales que afectan a las personas? The Social Dilemma nunca se lo pregunta y presenta una imagen de tecnologías totalizantes, de las que no hay escapatoria.
Respecto a las soluciones, el documental parece proponer dos: eliminemos las redes sociales —como si eso fuese a resolver los problemas estructurales que se expresan en ellas— y agreguemos ética a la producción de tecnología, la solución favorita de Silicon Valley, porque les permite evitar un marco regulatorio que les haga responsables por sus errores y omisiones. En ese sentido, desde Derechos Digitales hemos sido claros y reiterativos respecto a la necesidad de contar con normativa basada en derechos humanos como guía para la regulación del diseño, desarrollo, implementación y comercialización de tecnología.
Para finalizar, un recordatorio: El Mago de Oz no era más que un hombrecito detrás de una cortina, con una máquina de humo, hablando por un micrófono.

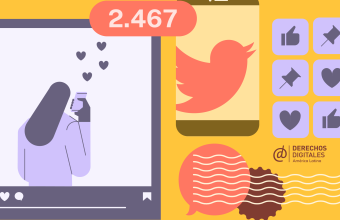 Entorno Digital
Entorno Digital Redes Sociales
Redes Sociales ¿A dónde vamos?
¿A dónde vamos?