Quizás lo entendimos todo mal. Durante años, activistas de todas partes del mundo hemos tratado de inyectar sensatez a la discusión sobre derecho de autor, abogando por reformas legales que aseguren el adecuado balance entre los legítimos derechos de los autores, con el legítimo derecho de todos y todas a acceder, disfrutar y participar activamente de la vida cultural y científica de nuestros países, incluyendo a quienes, gracias a la tecnología, han descubierto y explorado nuevas formas de crear, poniendo en entredicho las nociones clásicas de autoría heredadas de la Ilustración y cuyas obras viven en la incertidumbre legal, cuando no son derechamente ilícitas.
No nos ha ido muy bien. Los plazos de protección siguen extendiéndose, la criminalización aumenta y la mayoría de estas decisiones se toma en el marco de tratados de libre comercio que hacen virtualmente imposible enmendar el rumbo. Y el argumento es siempre el mismo: los creadores tienen derecho a vivir de su obra (o al menos a intentarlo). El derecho de autor recompensa y promueve la creación. Sin derecho de autor el arte y la ciencia se extinguen. ¿Quién va a invertir en conocimiento y cultura si no hay forma de recuperar esa inversión? – “Sí, pero…”- y más o menos hasta ahí queda la conversación. Después se nos acusa de querer quitarle el sustento a tantos sacrificados creadores, gente respetable, gente necesaria.
Pero quizás esta discusión no es sobre artistas, ni justas compensaciones, ni acceso, ni leyes equilibradas, sino sobre poder.
En 1991, el rapero Biz Markie, su equipo de productores y su sello, Warner Bros. perdieron una demanda de derechos de autor interpuesta por Grand Upright por el uso de un sample de la canción “Alone Again (Naturally)” de Gilbert O’Sulivan. El caso es famoso porque sentó como precedente en Estados Unidos la necesidad de autorizar (y compensar económicamente) el uso de cualquier sample en otra canción, una práctica que hasta ese entonces se encontraba en un área legal gris. Pero la trastienda del caso es todavía más interesante: en un comienzo, Biz Markie intentó licenciar el sample. Tras descubrir la naturaleza cómica de la obra del rapero, O’Sulivan se negó a autorizar su uso. Biz Markie publicó la canción de todos modos.
Lo que buscaba O’Sulivan no era la justa compensación por el uso de su creación, sino controlar el modo en que su trabajo era referenciado en otro. No era una disputa económica, era una disputa de poder: qué es lo que se puede crear, quién puede crearlo y quién decide.
Claramente este es un ejemplo puntual, pero las preguntas que plantea puede ser ilustrativo de un contexto mayor. Y probablemente el área donde esta discusión tiene un mayor impacto para los países del sur global es la producción de conocimiento científico.
No cabe duda, la producción de conocimiento es clave en la vía al desarrollo económico y social de nuestras naciones. Pero es una ruta cuesta arriba para naciones pobres, incapaces de gastar lo que las naciones ya desarrolladas invierten en investigación científica. Se genera así un círculo vicioso: para salir de la pobreza debes invertir, pero para poder invertir debes salir primero de la pobreza.
Una de las áreas donde todos estos factores –conocimiento científico, propiedad intelectual, poder- confluyen de forma más clara es el acceso a los artículos de investigación científica, los hombros de los gigantes de los que hablaba Newton, y que son la base para cualquier futuro trabajo de investigación.
Cómo se ha mencionado en muchas ocasiones, el actual sistema de publicación de artículos científicos es una industria altamente lucrativa para un grupo de prestigiosas editoriales y un problema para todos los demás: los investigadores envían sus artículos gratis, un grupo de pares voluntarios revisan los méritos del trabajo y, si es bueno, es incluido en una publicación de suscripción millonaria. Y los miembros de aquellas instituciones que no pueden costear estas suscripciones quedan en muchos sentidos marginados de participar, nutrirse y generar ciencia de alto nivel. ¿Quiénes van a poder generar investigación de alto impacto? Aquellos que puedan costearlo. Y esa premisa puede condenar eternamente a los países al subdesarrollo.
Es por eso que una iniciativa como Sci-Hub, repositorio que da acceso ilegal a 62.000.000 artículos académicos, es tan interesante. Su creadora, Alexandra Elbakyan, ha sido condenada en dos ocasiones a pagar 15 millones de dólares en compensación a Elsevier y 4,8 millones a la American Chemical Society; el sitio ha visto su dominio cancelado varias veces en los últimos meses. Ella simplemente ha elegido esconderse y hacer caso omiso a las demandas. “Cuando yo era estudiante en la universidad de Kazajistán, no tuve acceso a ningún documento de investigación, documentos que necesitaba para mi proyecto. Es de locos pagar 32 dólares [por estudio] cuando tienes que ojear o leer cientos de documentos para hacer una investigación” declaraba en una carta a uno de los jueces.
No hay mucha duda de que bajo el actual sistema, las acciones de Sci-Hub atentan contra el derecho de autor de las editoriales. Pero la pregunta no es esa, sino ¿qué otra opción existe? A cinco años de la trágica muerte de Aaron Swartz nos seguimos haciendo la misma pregunta.
Pero no todo está perdido: Hasta ahora Sci-Hub ha logrado evadir la persecución, el biólogo colombiano Diego Gómez ha sido declarado inocente por haber compartido una tesis en internet (en otro gran ejemplo del derecho de autor como una forma de ejercer poder y determinar quién puede o no investigar), y ante la posibilidad de una nueva extensión del plazo de protección de propiedad intelectual en Estados Unidos, muchos informantes internos explican que la reacción pública haría inviable una acción en esa dirección.
Algo es algo. Por ahora.

 Acceso vs. regulación
Acceso vs. regulación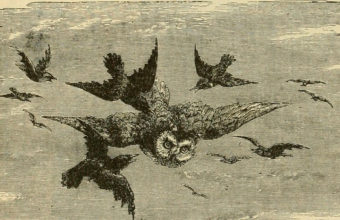 Open Access Week 2017
Open Access Week 2017 Chile:
Chile: